-
Comentario sobre correcciones

The friends that have it I do wrong
When ever I remake a song,
Should know what issue is at stake:
It is myself that I remake.
W.B. Yeats, introducción a Complete poems (1908)Borges me dice, por teléfono, que está corrigiendo las pruebas de sus Obras completas: ‘Estoy absorto ante las inepcias que he escrito. Libros como Evaristo Carriego y Discusión no pueden corregirse. Voy a publicarlos tal cual están, con una notita desligándome’.
Bioy Casares, 23/01/1974De la belleza de una idea surge la belleza de sus partes, y no al revés. En poesía, es algo parecido a la Sophia de Shelley, cuya belleza es resultado de la belleza de su espíritu, y de la suavidad del movimiento de su cuerpo entero:
They are robes that fit the wearer—
Those soft limbs of thine, whose motion
Ever falls and shifts and glances
As the life within them dances.
Cada poeta cuenta con un grupo de motivos y temas y palabras correspondientes a cada etapa de su vida. Cambiar una palabra, agregarla o quitarla es simplemente moverse dentro de los límites circunstanciales del intelecto del poeta. Definir la poesía como the most proper words in their proper place, como lo hace Coleridge en una charla de sobremesa, puede servir. Pero hacemos lo que podemos, y, por eso, tal vez la definición podría ser: las palabras más adecuadas que podamos hoy, en el lugar más adecuado que podamos hoy. Así los versos de Yeats, que deben cambiar igual que él.
Contando con ese determinado stock de recursos como metáforas y variedades métricas, el poeta (dejando de lado cierto tipo de poetas que usan lo que Hopkins llama el language of inspiration) puede tener genio. Pero lo que Shakespeare (ejemplo poco justificado de Hopkins) concibió en la exaltación debe llegar en cambio, para el resto de nosotros aspirantes a poetas mortales, primero a la mente, y allí pasar por el motor intelectual.
Por eso, el mapa lingüístico del poeta se forma a medida que escribe y lee a lo largo de los años. Eliminar, agregar o cambiar palabras es corregir, y se puede hacer siempre, pero no siempre va a corregir la poesía. Puedo cambiar azulado por azuloso, que eran distintos según Borges (y que son distintos por el hecho de que nadie usa azuloso y por lo tanto no es recomendable para la poesía), pero la diferencia no será esencial. Lo difícil es no caer en la tentación de construir ocasionales pasajes impactantes. Hay que hacer que la poesía surja como una cosa orgánica, que es suficiente para que sea buena. Cada corrección debe preocuparse por el significado y el estado de ánimo del todo y no de los fragmentos. Hay que pensar el poema de día y de noche, y dentro de nuestros límites poéticos, por muy ajustados que sean, un estado de ánimo se va a materializar en buena tinta. Después de eso, el poema puede ser susceptible de correcciones inmediatas, pero, mientras no estemos trabajando con el mejor poema del mundo, no hace falta matarse. Corregir es tedioso, y, después de cierto punto, los ingresos son mínimos en comparación con el esfuerzo y el tiempo invertidos. La cosa será buena en el fondo. Agradará al lector, dice Sarmiento, aunque rabie Garcilaso…
Por eso creo que agregar y sacar son correcciones que valen la pena, pero la elección de una palabra por sobre otra, si escribimos como hablamos, no debería hacernos transpirar: si es reemplazable, el trabajo está bien, y podemos dormir tranquilos. El verdadero problema aparece cuando no se puede corregir, y eso porque el problema es de la idea y no del medio, como le pasa a Borges en el ejemplo del epígrafe, o como pasó con un tal James Grainger, que, al leer en voz alta el manuscrito de The Sugar Crane, pasó por el verso que decía “Now, Muse, let’s sing of rats”1, haciendo que sus amigos oyentes se le rieran en la cara. “Y lo que hizo todo más ridículo”, agrega Boswell en la biografía de Samuel Johnson, “fue que uno del grupo, que con disimulo pasó detrás del lector, vio que la palabra había sido originalmente RATONES, y había sido alterada por RATAS, como más digna”.
Ilustración por Eugenia Mackay
[1] “Ahora, Musa, cantemos sobre ratas”.
-
Sobre premios y reconocimientos: Cadenas y la poesía venezolana
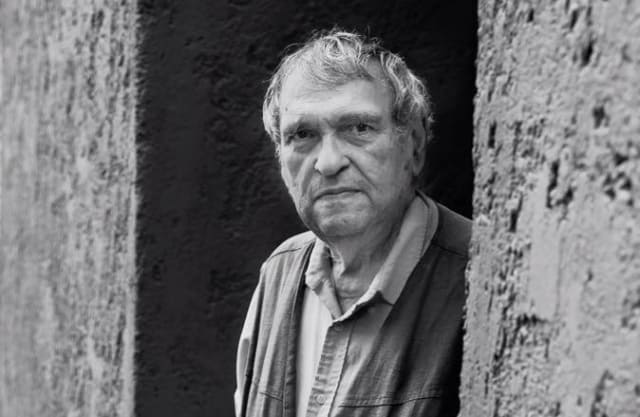
El mes pasado Rafael Cadenas, conocido poeta venezolano, se alzó con el Premio Cervantes 2022 y más allá de la alegría propia de estos acontecimientos no pude sino preguntarme: ¿qué pasa con la poesía en Venezuela y por qué en el resto del mundo es como si nada hubiera pasado?
Sabiendo que las pretensiones y el esnobismo abundan en la literatura, más aún en la poesía, sorprende en la actualidad hallar un autor como Cadenas.
De una obra honesta que cumple lo que promete y resulta siendo, exactamente, como su autor quiere que sea:
Que cada palabra lleve lo que dice.
Que sea como el temblor que la sostiene.
Que se mantenga como un latido.
No he de proferir adornada falsedad ni poner tinta dudosa ni
añadir brillos a lo que es.
Esto me obliga a oírme. Pero estamos aquí para decir la verdad.
Seamos reales.
Quiero exactitudes aterradoras.
Tiemblo cuando creo que me falsifico. Debo llevar en peso mis
palabras. Me poseen tanto como yo a ellas.
Si no veo bien, dime tú, tú que me conoces, mi mentira, señálame
la impostura, restrégame la estafa. Te lo agradeceré, en serio.
Enloquezco por corresponderme.
Sé mi ojo, espérame en la noche y divísame, escrútame, sacúdeme.
“Ars poetica”, Intemperie (1977)Cadenas desarrolla una obra poética consciente de su grandeza, sin llegar a confiarse en ésta, con una destreza quirúrgica y humilde; puesto que, como todo buen escritor sabe, esa no es más que su tarea: la de encontrar siempre la palabra perfecta.
Es gracias a todo esto que la poesía de Cadenas se lleva este merecido reconocimiento. Pero, mientras, en una entrevista, el propio autor asegura que los poetas más recientes saben escribir pero no llegan a la gente, me atrevería a afirmar que en la actualidad no siempre la poesía se garantiza por su destreza técnica y que es entonces cuando parece casi imposible pensar en un poeta que reúna ambas características: una pluma brillante y una sensibilidad diáfana capaz de impresionar al lector más sencillo o al más conocedor.
Cadenas ya había recibido otros reconocimientos, entre ellos, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, por lo que no fue una sorpresa para los lectores del género. Sin embargo, fuera de sus fronteras, su obra no es tan conocida como podría esperarse.
Para el jurado del Cervantes, su obra es una “honda expresión de la existencia misma” que demuestra “el poder transformador de la palabra”, pero, más allá de eso, este premio a su carrera literaria aparece como un testimonio de que su poesía ha influido “independientemente de su nacionalidad”.
De dónde viene ese concepto de universalidad, ¿es siquiera cierto o incluso positivo? ¿No es acaso toda la buena literatura universal, por definición, y no por eso menos local, menos representativa de su país de origen?
Durante los últimos años, su obra ganó mayor atención en España, donde publicó Sobre abierto (2012) y En torno a Basho y otros asuntos (2016), ambos en Pre-textos, y Contestaciones (2018), en Visor. Sin embargo, sigue siendo poca la proyección de un autor que, si bien se sabe que los premios no son sinónimo absoluto de calidad literaria, pasó a integrar una lista donde figuran ganadores mundialmente conocidos como Onetti o Carlos Fuentes.
En mi experiencia personal, al llegar a Buenos Aires comprendí una realidad que ya sospechaba años atrás: en el exterior, la mayoría de los autores venezolanos no tienen visibilidad. Y es que, aunque resulta difícil de creer, en una de las capitales literarias del mundo es una tarea más sencilla encontrar un libro de poesía japonesa —con todo el respeto que merecen los haikus de Matsuo Basho— que un libro (ya sea de poesía o narrativa) de cualquier autor, clásico o contemporáneo, de un país a 4.900 km de distancia.
En los escenarios más “cultos”, desde maestrías en literatura hasta talleres de escritura dictados por autores populares: para el resto del mundo, daría la sensación de que la literatura venezolana se detuvo en los tiempos de Rómulo Gallegos.
Y decir que no se logran suficientes o grandes reconocimientos sería incurrir en un error, no sólo por figuras como Cadenas, quien ya había sido reconocido con otros galardones como el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el FIL de Guadalajara y el San Juan de la Cruz, sino por otros autores de la talla de Yolanda Pantin, quien en 2020 recibió el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca.
Es una realidad que estando allá se intuye, aunque se desconoce su origen. Por eso incluso en algún momento se cuestionó que institucionalmente se apoyara lo suficiente a los poetas más jóvenes (como aquellos que surgen de las distintas ediciones de —justamente— el Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas), pero ¿cómo se puede esperar que en el mundo se reconozca el talento de los autores noveles de este país, cuando es algo difícil incluso para los más establecidos?, ¿qué falla en la proyección internacional de la literatura venezolana, más allá de la evidente crisis editorial que ha atravesado durante los últimos años?
Como muchos saben, la situación sociopolítica del país no sólo ocasionó una desaforada diáspora de autores y lectores, sino una afincada crisis que acabó con casi cualquier proyecto editorial y librería por el sencillo hecho de que nadie tenía materiales, medios, ni dinero para producir libros y, en el mejor de los casos, igual casi nadie tenía dinero para comprarlos.
Ante este escenario, es difícil imaginar un futuro cercano en el que toda esta situación cambie. Incluso se plantean otras interrogantes, ¿podría toda esta corriente migratoria en algún momento convertirse en algo positivo para comenzar a recibir otro tipo de reconocimiento? Uno más allá de los premios para literatos, que les haga a los autores llegar a más editoriales, hacer más traducciones, alcanzar a lectores de todas las geografías.
Gracias al premio, se extendieron rumores de que Cadenas figuraría, junto a Raúl Zurita, Leonardo Padura, Fernando Vallejo y Juan Gabriel Vásquez, entre los candidatos latinoamericanos al Nobel.
Sólo el tiempo podrá decir los verdaderos efectos de estos reconocimientos en la proyección de la literatura venezolana, mientras eso sucede sólo queda esperar que la poesía de Cadenas, y de todos los poetas que lo merezcan, continúe llenando, como caudal vivo y silencioso, y como ha hecho durante años, todos los espacios posibles.
Y si algo de este texto ha servido de invitación suficiente como para que algún lector curioso tome la decisión de aventurarse entre algunas de sus páginas (recomiendo particularmente Los cuadernos del destierro) entonces puedo considerar que habré cumplido mi tarea.
Si el poema no nace, pero es real tu vida,
eres su encarnación.
Habitas
en su sombra inconquistable.
Te acompaña
diamante incumplido.
Una isla (1958) -
#CríticaEnUnPárrafo (noviembre 2022)

Listamos a continuación las críticas en un párrafo que publicamos en nuestras redes durante el mes de noviembre.
Martin Eden (2019), de Pietro Marcello
Un drama que narra un amor imposible: el de un pobre con el conocimiento letrado. Y a esta materia universal que inventó o se adjudicó Shakespeare, el nombre vasto y propio de la circunstancia: la Italia miserable.
Downsizing (2017), de Alexander Payne
Reducir el tamaño del hombre no reduce el tamaño de sus problemas esenciales, ni reduce tampoco ni elimina el tamaño de su mezquindad, de su miseria, de su avaricia. La película falla por algo fundamental: proponer (e inmediatamente dictaminar) que la preservación de la especie humana es un fin noble por el que todos deberíamos luchar. ¿A quién le importa, digo yo, la preservación de la especie humana? Como excusa, para camuflar esta subrepticia y patética intención, usan la cruzada por el medio ambiente. Metáforas trilladas, caminos obvios, salidas fáciles.
Der Zorn Gottes (1972), de Werner Herzog
Experimento interesante de narrar la conquista de América en alemán. La historia cuenta la cruzada universal de aquellos que se aventuraron por el Amazonas en búsqueda de la gloria y riquezas que El Dorado prometía, pero que se encontraron con la enfermedad, el delirio y la muerte, y, entre las flechas que se disparaban desde lo profundo de la selva, descubrieron, con horror, que los dardos como veneno tenían la cólera del dios que los había abandonado.
Naked (1993), de Mike Leigh
Si Taxi Driver (1976) muestra cómo hacer una película con una única melodía, Naked muestra cómo esa única melodía puede ser incorregiblemente irritante. Ahora bien, el mérito, si lo hay, quizás esté en que esa melodía parece sugerir un desenlace que nunca se produce, sino que se reitera una y otra vez, como el círculo de violación, desequilibrio mental, suciedad y violencia en el que se ven inmersos los personajes (también puede ser que hubiera poco presupuesto para la música y esto sea sólo un accidente). Un Londres patológico, trastocado, vacío, sin trama; desnudo. Aporías con las que juega un escritor adolescente sobre el pasado, el presente y el futuro; quizás el único acierto sea dejar en evidencia la insufrible vanidad con la que “la buena sociedad” se aferra a la vida como si fuera imperecedera.
-
El gato negro (historia apócrifa)

No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir, porque no puedo ni quiero contradecir a EAP, por supuesto. Pero, al menos, para los anticultores del terror es que me dispongo hoy, en esta noche negra, a contarles la verdadera historia del gato negro.
Mi abuela chiquita tenía un gato negro que se llamaba Negro y era gordo y malo (mi mamá años más tarde tuvo un gato gris que se llamó Gris, y yo una perra blanca que se llamaba Blanca. Nunca hubiera reparado en ese detalle —acaso terrorífico— que nos habrá ligado a las tres generaciones a nombrar a las mascotas cada vez más desteñidas).
Negro sólo se dejaba ver cuando tenía hambre y con la única que era cariñoso era con mi abuela. Me gustaba que mi abuela me invitara a almorzar, a mí y a mi prima Nora, que es dos años más chica. Por esos años vivía mi abuelo también, y comíamos los cuatro, en una mesa redonda, sopa de vitina de primero, y pizza después. Y charlábamos con el abuelo, aunque si quiero acordarme de qué, sólo lo veo moviendo los labios, sonriendo, gesticulando, como si fuera cine mudo. En aquella cocina había, in eternum, un vaso con ramas de ruda, y si por casualidad llegábamos a decir que nos dolía la panza, no nos salvábamos de un asqueroso té de aquel yuyo, así que, a menos que nos estuviéramos muriendo, restringíamos al máximo nuestros verdaderos pesares.
Luego venía el rato obligado de jugar en el patio, debajo del duraznero del abuelo, con sus herramientas y sus cacharros; o en el galpón, donde teníamos montada nuestra oficina, con el escritorio de pinotea donde ahora mismo me apoyo para contar estos extraños sucesos.
A diferencia de lo que cuenta EAP, yo nada puedo decir acerca de la amistad entrañable trabada con aquel soberbio animal: era arisco y retobado, no nos dejaba ni acercarnos a él, y, sin embargo, nosotras dos, tiernas niñitas amantes de los animales, nos sentíamos fatalmente atraídas por aquél, una fascinación que empezaba en el negro encandilador de su pelaje, y tendíamos las manos hacia él como poseídas por un demonio de la gravedad, queriendo tocar la suave turmalina que lo recubría. Él nos dejaba ser para, a traición, darnos un zarpazo disuasorio.
Lo vi reírse. Sí. Con seguridad, aunque a ustedes les cueste creer ese hecho contrario a la naturaleza gatuna.
Comía sólo hígado crudo cortado por mi abuela. Y con ella ronroneaba, se paseaba entre sus piernas restregando la cola y dando unos maullidos suaves, y mi abuela le respondía y le hablaba. Sólo ellos. Con Norita queríamos imitar a la abuela, a pesar de que ella nos decía “las va a morder”, y eso zanjaba la cuestión. La abuela decía eso dándose vuelta, limpiando sus manos en el delantal de cocina, sin mirarnos, mientras terminaba de lavar los platos.
Un día Negro no estaba más, y supimos por el abuelo, allá debajo de los frutales, que lo habían encontrado enganchado en el alambrado de púas que separaba su patio del vecino. Despanzurrado. Sin más, esa fue la única información que nos dieron. Nosotras, inquisidoras, le preguntamos:
—¿Dónde está el Negro, abuela? —nos gustaba aquel animal, pero ahora, a la distancia, creo que había un matiz de gozo en aquella pregunta, más que saber dónde estaba, queríamos saber cuál había sido el fin del maldito y, sobre todo, quién y por qué; aunque con las sucintas palabras del abuelo nos imaginábamos la gorda panza del gato abierta con las tripas en el alambrado.
—No está —era la única respuesta de ella.
—¿Pero adónde se fue, abuela? —las dos paraditas detrás suyo mientras ella cocinaba.
—Menos pregunta Dios y perdona —la última y definitiva respuesta que nos dio fue esa. Sabíamos que no habría más a pesar de la insistencia, porque cuando metía un refrán en el medio significaba “asunto terminado”, que eso lo sabíamos bien.
Ni idea qué tendría que ver Dios en aquella cuestión. A pesar de todo, Norita, que estaba en primero de Catecismo, en un susurro me dijo:
—¿Para qué tendría que preguntar algo Dios si lo ve todo?
Yo miré sin querer el vasito donde siempre había ruda. Estaba vacío.
La semana siguiente, cuando volvimos a almorzar, la abuela tenía un nuevo gatito negro, que se llamaba Negro.
***
Hoy le pregunté a mi madre, ya anciana, qué había pasado realmente con Negro (el gordo malo), por conocer aquel secreto de mi infancia que vuelve a mí en esta noche negra.
—¿Cuál de todos? —me preguntó—. Tuvo diez.
Ilustración por Eugenia Mackay
-
Blobfish

No es fácil despedirse de un amigo. Y la verdad es que cualquiera desearía tener algo para decir, de esas grandes verdades elementales nunca dichas en voz alta, pero no, una vez cortado el vínculo, no hay nada más. En particular a él, las interacciones sociales siempre le resultaron más insoportables de lo que debían. Su voz y sus piernas temblaban, recordándole siempre que su naturaleza era caer. La ansiedad le retorcía hasta las náuseas y se le hacía tan difícil el simple acto de hablar en voz alta que al menor intento el sudor le corría como un caudal por las mejillas dejando un rastro que, casi inmediatamente, se llenaba de diminutos y desagradables granitos. Entonces la clase reía de sus piernas al punto del colapso, de su rostro enrojecido sumido en la vergüenza, de su remera, transpirada y demasiado grande para su cuerpo.
Mientras las doctrinas religiosas suelen restringir el infierno a un lugar intangible e indeterminado destinado únicamente a los pecadores, se sabe que el infierno está en la Tierra y es distinto para cada uno. El suyo era la escuela.
“Intenta hacer amigos”, le sugería Martina, su madre, casi hastiada. Lo decía como si realmente pensara que fuera algo sencillo, pero con una mirada que parecía gritar: “me das lástima, sí, pero lo que siento es confusión porque no entiendo cómo puedes ser mi hijo”, y nada en el mundo le irritaba más.
Con el tiempo Martina había aceptado que su hijo jamás sería como otros niños e incluso había dejado de lamentarse por teléfono con sus amigas. Ya casi no se le escuchaba gritándole a Oscar, su marido, lo extraño que se había vuelto “tu” hijo (quien en realidad era hijo de ambos pero que, obviamente, ninguno quería atribuirse). Habían acabado los ataques de llanto que en su momento había luchado por circunscribir a las paredes del comedor en aquellas noches que no dejaba de preguntar “qué podrían haber hecho para que todo saliera tan mal”.
Oscar, en cambio, no lograba abstraerse con tal facilidad de esa realidad que le producía aquel nivel de rechazo hacia su hijo. Quizás por eso encontraba en la televisión su mejor aliado. Cuando por alguna razón buscaba estar con su hijo, lo llevaba a jugar con los vecinos, pero la vergüenza y la decepción eran como un nudo que se le atravesaba en la garganta a la primera patada mal ejecutada del niño. En esos momentos, primero se arrepentía de haber deseado un hijo y después de haberle negado un segundo a Martina, con lo mucho que ella había insistido por tener dos. Habría sido la oportunidad de hacerlo bien, decía para sí mismo.
Entonces recordaba a Martina embarazada, sentada mirando la ventana de aquel departamento en el centro que tenían cuando eran sólo dos, cuando los esperaba un mundo de posibilidades.
En honor a la verdad, aunque Oscar rememore aquella etapa con la nostalgia propia del pasado desvanecido, para Martina fueron días en los que el tiempo se detuvo. Aunque a veces ella misma se sintiera cruel de sólo pensarlo, el problema de su hijo quizás había empezado mucho antes de que sus ojos vieran la luz por primera vez.
El primer mes luego de enterarse del embarazo, Martina no pudo dormir más de dos horas. La noticia la había tomado por sorpresa, y aunque ya había decidido tenerlo, no terminaba de acostumbrarse a la idea. “El llamado” nunca había llegado, pero se suponía que estaba en ese momento de la vida en el que, de decidir interrumpirlo, seguro más tarde se arrepentiría, o eso decían. Sin embargo, no lograba encontrar paz. Podía tenerlo, sí, pero ¿era ella una madre? ¿Qué pasaría con todos los planes que tenía? ¿Podría cargar con el peso de otra existencia en sus hombros cuando apenas podía con el de ella misma?
La situación la aterraba a tal punto que las pesadillas no tardaron en aparecer. Todos los días la misma: yacía ella postrada en una cama, con el vientre inflado como un globo a punto de estallar, escuchaba entonces el llanto de un niño que parecía venir del interior, desesperada entre el dolor y los sollozos, tomaba entonces una enorme tijera que descansaba sobre la mesa de luz y clavaba el filo entre la carne. Después de mucho luchar lograba sacar al niño del vientre y, cuando aquella sangrienta escena parecía haber terminado, lo peor estaba por ocurrir. Tomaba el cuerpo inerte de su hijo por la cabeza y procedía a devorarlo, como sólo podría hacerlo un animal salvaje y hambriento. Al cabo de cinco minutos había terminado. Entonces comenzaba a llorar desconsoladamente en el sueño y habría de parecer muy real porque luego, cuando despertaba, se ponía a llorar también.
Muy distinta era la imaginación de Oscar, que no había sino soñado con su hijo corriendo junto a él en la cancha, un jovencito de piernas fuertes y sonrisa encantadora, carismático y sociable como en algún momento él mismo había querido ser. Ahora pensaba que moriría deseando por siempre algo distinto, un niño que no fuese ese mosaico caótico de gestos extraños y torpes, que no lo avergonzara al hablar y no le produjera repugnancia de solo escuchar el ruido que hacían sus dientes al masticar; lo que, por cierto, siempre le había parecido un sonido demasiado exagerado, casi producido con malicia.
Pero la idea de un segundo hijo nunca le atrajo demasiado. Odiaba todo de su hijo, sí. Pero ¿qué podía pasar?, podrían tener otro y que resultara igual o peor que el primero.
La otra opción tampoco le convencía del todo. ¿Qué pasaría entonces si nacía un hermoso niño, destinado a ser exitoso y entonces tenía que ver una y otra vez su historia repetirse?
Si bien el padre de Oscar nunca había sido muy suave con la educación de sus hijos; el hijo menor, el hermano de Oscar, Maximiliano, había sido siempre su debilidad.
Mientras al resto los obligaba a permanecer de pie durante horas en la escalera, con libros sobre sus cabezas, cuando hacían alguna travesura; a Maxi lo dejaba sentado en una esquina, mirando por horas hacia un rincón. Su excusa: no todos necesitaban la misma dosis de disciplina.
Un poco de razón tendría, o eso pensaba Oscar, ya que su hermano había sido el único en lograr irse a la ciudad mientras él nunca había hecho más nada que no fuese atender una pescadería. Desde entonces, había tenido la fortuna de no volverlo a ver.
Atravesado por todo esto, Oscar miraba poco a su hijo, de hecho, casi prefería evitarlo, y de tanto discutir ya tampoco miraba a Martina, quien entonces había comenzado a hacer lo mismo. Más tarde al chico le comenzó aterrar ver a los ojos a cualquiera de los dos, por lo que, al cabo de un tiempo, en esa casa ya nadie miraba a nadie. Y mucho antes el chico había dejado de sufrir tanto por el desprecio materno como paterno. Había terminado por asumirlos, con una naturalidad casi solemne, como otra de las tantas cosas que nunca podría cambiar.
Por ese entonces Oscar le había dado un trabajo a su hijo en el negocio familiar: una pequeña pescadería instalada en una concurrida esquina del barrio, que inundaba toda la vereda de un nauseabundo olor a pescado y que además tenía problemas en las cañerías, pero que aun así se llenaba todos los fines de semana, lo que le hacía necesitar toda la ayuda posible.
Todo había comenzado con la idea de Oscar de que así, quizás, el niño podría encontrar algo en lo que al fin fuese útil, pero su paso por el negocio no tardó en convertirse en otro infierno.
En los días malos, las burlas podían durar horas. A Oscar le gustaba reírse de su extraño peinado engominado, de su forma de hablar, de andar, de su amaneramiento al usar el cuchillo. Una vez le había dicho que sus muñecas eran demasiado femeninas y sus dedos demasiado delgados como para siquiera filetear bien un pescado; y lo había empujado con rabia contra el freezer. El episodio le había provocado una crisis nerviosa al niño y a partir de entonces Oscar había jurado controlarse, pero su animosidad habitual no tardaría en volver.
Cansado de soportar las burlas de su padre, quien secundado por sus empleados parecía sentir esa complicidad masculina que siempre había deseado; prefería escuchar la radio y sumergirse en cualquier sonido de fondo, mientras soñaba despierto con las aguas de alguna playa del caribe.
Para inspirarse miraba una foto que aparecía en un viejo calendario que hacía un extraño contraste en aquella pared manchada de sangre al lado de los cuchillos.
Le gustaba imaginarse echado en la arena, donde el sol lo transformaba en una gota de aceite que se fundía con el mar. Sin sus padres, sin la escuela, sin problemas y sin nadie. Solo en un mar de un profundo azul intenso.
Dicen que el color azul produce calma y, en esos momentos, así parecía. Esa foto era su escape y, por eso, no dejaba que nadie la moviera de lugar.
***
El mundo se divide en los que viven una vida corriente y aquellos que en algún momento pasamos a preguntarnos diariamente qué podría estar provocando ese rechazo casi sistemático en los parias o en los marginados. Podría ser por todas las razones, por cualquiera o por ninguna. Pero el verdadero desastre del asunto es que no somos esa desgracia melancólica y sombría que incluso atrae desde lo exótico, ni la miseria sublime que pasa casi a despertar lástima, o, digamos mejor, la bondad de los más o menos amables. No, somos lo incómodo, esos que no pasamos del común desagrado, y eso es peor aún. Si intento recordar cuándo empeoró todo, me temo que sería difícil de explicar. Aunque si tengo que elegir una fecha podría ser, quizás, cuando, en sexto grado, Darío pidió a la profesora que me sentara lejos, argumentando que por mi culpa toda el aula apestaba a pescado.
Julián, un compañero que lo seguía e imitaba de forma casi vergonzosa, por una tarea de Biología había encontrado en Internet al pez más feo, gris y triste de todos. Así había descubierto entonces la existencia del Pez Gota, también conocido como Pez borrón o Blobfish, para los amigos. Y, desde entonces, mi nombre también.
Nunca fui demasiado creyente, pero de haberlo sido, la existencia de una criatura como aquella, probablemente hubiese sembrado la semilla de la duda sobre esa teoría de un Dios puro amor y belleza. El Psychrolutes marcidus era una especie tan espantosa que incluso la descripción de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos —supuestamente imparcial por tratarse de escritura científica— era deprimente: un gran renacuajo en forma de gota, una masa de pálida carne gelatinosa con la piel hinchada y suelta, una nariz grande y pequeños ojos brillantes. Una criatura sin dudas desgraciada. Sí, desgraciada, aunque no mucho más que yo.
Y es que estar del lado de los otros es demasiado sencillo. No puede decirse lo mismo de quienes, desde el momento en que nacemos, parecemos destinados a vivir en soledad.
Espero que no me malinterpreten, sí que lo he intentado, pero quizás siempre fui demasiado extraño, demasiado débil, de cuerpo y de espíritu. Desde incluso antes de que mi nombre pasase a ser Blobfish, todos tenían cuidado de no acercarse demasiado, casi como si pudiera contagiarles mi miseria. De nada servía caminar tan silenciosamente como buscando lograr el don de la invisibilidad, con la esperanza de convertirme en algo imperceptible. Había nacido para ser y sería siempre una presa minúscula e indefensa en un mar lleno de depredadores.
Al principio no puedes dejar de cuestionarte por eso, hasta que te das cuenta de que también esas especies se agrupan de una forma tan común como aburrida: el líder rebelde, el secuaz insoportable, el carismático accidental lo suficientemente amable como para ser amigo de todos pero con tanto miedo que es incapaz de rebelarse contra el resto, el que conoce al resto del grupo desde pequeños y que en algún momento olvidó qué los hacía tan amigos y ese que prefiere quedarse con ellos aunque lo ignoren con tal de sentir que hay un lugar al que pertenece. Cuando tienes tantos años sufriendo de esto como yo, aprendes a reconocerlos; sabes que apenas llegaran a la universidad, que son unos imbéciles con los que no vale la pena pelear por mucho que te imagines golpeando sus cabezas contra el asfalto. Aunque igual, de vez en cuando, no podía evitar imaginarme encontrarlos de nuevo en muchos años, viejos, solos y con una vida mucho más mísera que la mía, necesitados de un préstamo, un trabajo… o hasta de un riñón.
Estábamos ya en séptimo grado, los días en la escuela transcurrían con la levedad característica del otoño y todo parecía tranquilo, pero esa mañana amaneció fría y lluviosa, como esas que casi anuncian que algo malo va a pasar. Las burlas no habían cesado, pero habían quedado en intentos toscos e infantiles. Todo seguía como siempre, yo con toda naturalidad sacaba los pescados que habían depositado ese día en mi casillero, cuando todo se volvió físico, violento. Entré al baño y enseguida vi a Darío del otro lado, esperando por mí. Apenas me dio tiempo de escuchar a su amigo cerrando la puerta detrás cuando sentí el golpe. Sabía que era mi culpa, por débil. Enseguida imaginé lo decepcionado que habría estado mi padre de ver con cuánta facilidad cedí, con qué rapidez me habían derrotado.
O, quizás, de enterarse ni siquiera se habría sorprendido. Nunca lo sabré y desde entonces prefiero no pensar demasiado en lo que pasó ese día; sólo recuerdo que durante treinta largos minutos miré aquellas baldosas del baño deseando con todas mis fuerzas despertar en cualquier otro lugar.
***
No es fácil despedirse de un amigo. Estamos acostumbrados al letargo inevitable que caracteriza las relaciones humanas. Ese que hace que después de cinco años te preguntes qué fue de ese vecino con el que hablabas todos los días, pero cuyo contacto perdiste para siempre.
Así sin más desaparecen todos los que en algún momento te salvaron de caer.
Aquel día de séptimo grado habría calificado definitivamente como un día de mierda de no ser porque ese día conociste a Santiago, que te vio disimulando muy mal el dolor mientras arrastrabas la pierna derecha. El día había aclarado, sólo se escuchaba el ruido de tu suela entre el crujir de las hojas húmedas que llenaban la vereda. Te preguntó qué te pasaba y eso era mucho más de lo que cualquiera había hecho por ti alguna vez, así que fue suficiente para considerarlo tu primer amigo. Tenía el cabello castaño y largo, y una chaqueta que lo hacía lucir adulto. No le contaste lo que te había pasado, pero de alguna forma pareció saberlo.
Desde entonces, nada fue lo mismo.
Extrañas esas primeras conversaciones, totalmente irrelevantes pero que te hacían pensar que todo estaría bien, que había un mundo afuera lleno de estupideces, pero que de alguna manera era mejor que este lugar. Incluso tardabas el doble de tiempo en llegar a casa, pero a nadie parecía importarle lo suficiente como para preguntarte. Y aunque hablaban poco, caminar juntos luego de la escuela se había convertido en una nueva forma de no estar solos. Algunos los miraban mal, seguro por lucir como un par de perdedores. Podías decir que tenían algunas cosas en común, aunque sabías que eran pocos los detalles de su vida que conocías: le gustaba el helado de pistacho y las películas de ciencia ficción, detestaba el invierno y sus padres tampoco le prestaban demasiada atención, ya que nunca se preguntaban qué hacía cuando andaba contigo.
Creías que, al igual que tú, no tenía muchos amigos. Aunque no lo comprendieras del todo, pues de hecho él era lo que siempre habías deseado ser y en cambio tú eras lo que todo el mundo odiaría en convertirse. Santiago tenía una respuesta para todo. “Blobfish, me gusta. Tiene personalidad”, había dicho alguna vez. Siempre pensabas que a tu padre le habría gustado, si hubiese existido la oportunidad de que lo conociera.
Les gustaba hablar de lugares distantes, universos lejanos, realidades paralelas. Un día te dijo que le gustaría conocer el desierto, que probablemente se sentía como estar en otro planeta. Entonces tu dijiste que te conformabas con conocer el mar y él prometió que algún día te acompañaría. Sólo había que esperar el tiempo suficiente, cuando fuesen adultos, podrían hacer lo que quisieran.
Ya para ese momento escuchabas de nuevo a Martina y Oscar discutiendo detrás de la puerta, pero gracias a Santiago habías dejado de sentirte mal por eso. Que no sirve de nada preocuparse por algo que no podías cambiar, que esas cosas le pasan a todos en todas partes, te había dicho una vez sentados en el parque.
Pocos días antes de la última vez que lo viste, tu mamá te siguió cuando salías de la escuela. Fue Santiago quien te advirtió desde la otra vereda. Lo miraste sin saber qué hacer, como esperando una instrucción. Ella tardó en darse cuenta de que la habían visto. Caminaste como si nada hasta tu casa y ella tomó el camino largo para llegar tiempo después. No sabías por qué él no quería conocerla, pero confiaste en que lo hacía por tu bien. Tu papá prefirió seguir evitándote. Incluso dejó de molestarte, como si algo de tu presencia ahora lo incomodara.
Entonces viste a Santiago por la que no sabías que sería la última vez. Te presentó a sus amigos. Y aunque no hicieron todos ustedes mucho más que caminar y hablar de videojuegos y zombies; pero fue todo lo que alguna vez soñaste cuando fantaseabas con tener alguien con quien estar. Sentiste que de alguna manera se parecían a ti, que gracias a ellos eras libre por primera vez.
Te gustaba imaginar que ustedes eran una especie de cardumen. Que al fin habías encontrado tu lugar, uno donde no sólo no te juzgaban, sino en el que todos se movían de una manera casi perfectamente coordinada y sintónica, que ahora estaban preparados para enfrentarse al mundo real, que tendrían chances de sobrevivir.
Te los imaginabas nadando en un movimiento perfecto, sumergidos en el mar rozando el sol.
Ese día Santiago te dijo que planeaban escaparse lejos, que juntos harían el camino y que no tenías nada que perder. En parte era cierto, después de todo, nada te ataba allí. Era el plan perfecto.
No verías más a Oscar, ni a Martina, ni a Darío. La vida de pronto parecía sencilla. Y todo habría salido bien de no ser porque tu padre entonces decidió encerrarte. Ya no te dejaba salir ni siquiera para ir a la escuela o a la pescadería. Cuando preguntabas por qué apenas hacían un esfuerzo por contestar. Todos decían que estabas demasiado alterado, que desde aquel día del baño te habías vuelto demasiado nervioso.
Lo que más lamentabas era no poder ver más a Santiago y sus amigos.
Nunca habían hecho nada malo y aún así te prohibieron verlos. Martina decía que te olvidaras de ellos, que te harían daño, que no podías confiar en nada de lo que decían casi como si fueran parte de tu imaginación. Y lo siguiente a eso fue tomar píldoras, agua del vaso y tragar. Entonces cerrar los ojos y de repente estar en el mar, nadando hacia la orilla. Ver a Santiago y a los demás alejarse. Despedirse. Por un momento dudar y arrepentirse, pero ya luego es demasiado tarde, has olvidado cómo regresar.
No es fácil despedirse de un amigo. Y la verdad es que desearías tener alguna otra frase para decir, de esas que parecen grandes verdades elementales nunca dichas en voz alta, pero no hay nada más.
-
Sobre Diego y Maradona

Reflexiones a partir de Diego Maradona (2019), de Asif Kapadia
De hecho, era un proyecto extraordinario pretender fundar mi Elíseo con una banda de ladrones.
Hiperión o el eremita en Grecia, F. HölderlinY consagrarse en primera
Tal vez jugando pudiera
A su familia ayudar.
La mano de Dios, RodrigoMaradona es una palabra muy poderosa. Por eso empiezo así este texto; porque esta palabra lo eclipsa todo.
Mi claro y premeditado objetivo de reseñar el documental de Kapadia se vio pronto saboteado por Maradona. Todos mis apuntes esquivaban olímpicamente la crítica cinematográfica para centrarse en esta poderosa palabra que tanto nos dice sobre nuestra argentinidad y nuestro imaginario. Para justificar estos desvaríos, decidí que fuese este mi primer comentario sobre el documental: creo que Maradona, más que un genio del fútbol, más que un personaje controversial, es un concepto; una fuerza etérea que se definió a sí misma por oposición al orden político del hombre y como enemiga del Imperio de la Ley. Diego —y me tomo la atribución de llamarlo por su nombre de pila sólo para diferenciarlo de Maradona— fue el muchacho que nació en Villa Fiorito que asumió el destino de amanuense y catalizador de Maradona; fibra divina que, como toda divinidad, apura sin reparos la copa de cólera. El documental de Kapadia nos invita a pensar de una manera muy particular: Diego y Maradona no son lo mismo. Algún comentario de Fernando Signorini, su preparador físico, puede iluminar el resto de mi argumento: “Uno era Diego y otro era Maradona. Maradona es el personaje que Diego se tuvo que inventar para estar a la altura de las exigencias del mundo del fútbol y de los medios”, a lo que Diego responde: “Pero si no hubiera sido por Maradona, todavía estaría en Villa Fiorito” (Kapadia, 2019).
¿Cuál fue el precio que pagó Diego (me pregunto) por blandir las armas del dios Maradona, únicas armas capaces de ganarle la libertad para escapar de Fiorito? Vuelvo a citar a Signorini: “Diego no tiene nada que ver con Maradona, pero Maradona lo arrastró a Diego por todos lados y todo lo que sobrevivió fue el mito”. Signorini acierta (la intervención divina, como pasó con Hércules, vuelve locos a los hombres), pero no del todo: el mito del que habla es anterior al nacimiento de Diego, y Maradona es el dios y la palabra que definen la lucha contra la adversidad. Una lucha que, en su desarrollo, se lo permite todo; todos los excesos legítimos e ilegítimos, todos los arrebatos y desenfrenos. Diego fue el recipiente en donde ni por primera vez ni por última se manifestó esta lucha contra la adversidad que en esta ocasión específica se hizo llamar Maradona y, materializada en el fútbol —pasión de multitudes—, tuvo un alcance increíble y trascendió con facilidad. No deja de resultar curioso el gerundio Armando entre Diego y Maradona; a mis ojos, una declaración de la maestría del destino (aunque quizás más preciso hubiera sido llamarlo hipostasiando: Diego Hipostasiando Maradona).
Melo y Raffin (2005) definen imaginario social como un espacio-tiempo social de construcción colectiva presente en las sociedades, que es un “[…] receptáculo de la insoslayable dimensión simbólica de las relaciones humanas, que se estructuran a partir del poder” (p. 8), luego dirán: “[Las ficciones] constituyen los contenidos primordiales del imaginario social” (p. 9). Esto último está íntimamente relacionado con las “ficciones orientadoras” de Shumway (1993); serie de ficciones que, en el proceso de creación de los Estados nación modernos, otorgan a los individuos una unidad política. Ahora bien, ¿cuáles fueron y continúan siendo (quizás con otros rótulos y nombres propios pero con la misma esencia) las ficciones que acompañaron el proceso de creación del Estado argentino? Es interesante el siguiente comentario de Adamovsky (2019):
¿A quién se le ocurriría enaltecer como héroe nacional a un resentido con problemas de bebida que asesina sin razón a un compatriota? ¿Asegura la identificación con el Estado un matrero que descree de las leyes y vive en desacato? ¿Alienta el progreso una persona que encuentra entre los indios su refugio frente a las injusticias de la sociedad constituida? […] Como símbolo nacional, hay que decirlo, Martín Fierro funciona mal. Es casi un despropósito. Y, sin embargo, hace más de cien años que es el emblema central de la argentinidad (p. 12).
Martín Fierro, al igual que Diego Maradona (junto el nombre del muchacho de Fiorito y del dios para referirme a ese nudo inextricable que intento desarmar, pero que quizás nunca termine de comprender), es un personaje ambivalente; hasta los dos volúmenes de su historia —La ida y La vuelta— son opuestos: tesis y antítesis de una sola figura. Vale preguntarse, entonces, cuál es el origen y qué busca denunciar esta ambivalencia.
Martín Böhmer (2009) argumenta que la creación del Estado argentino se dio bajo la exclusión de una gran parte de la población argentina, “[…] imponiendo así una autoridad que era (o era percibida como) ilegítima”. Böhmer argumenta que aquellos que fueron marginados por la política estatal resistieron con violencia pero —al igual que el orden político instituido— también de manera ilegítima. Por último, dirá que “Esta tragedia de fuerza ilegítima contra fuerza ilegítima aparece también en nuestra literatura”. Yo me pregunto, entonces, ¿puede esta ambivalencia en nuestra ficción, en los ídolos que encumbramos, en los modelos que establecimos para nuestra argentinidad, ser el producto de una respuesta poco meditada, de un contrataque desesperado, de un tiro a quemarropa, de una reacción impulsiva contra el orden legal creado? ¿Será que en esa lucha contra los creadores de la desigualdad el (anti)héroe y protagonista se lo permite todo, incluso las peores bajezas, que lo harán incapaz de tener un carácter perfecto y ejemplar? El outlaw no se rige por las leyes cívicas ni por ninguna ley porque lucha contra todas las leyes, menos, claro está, aquella que el filo de su cuchillo (o “una zurda inmortal”) es capaz de ganarle. Maradona es, de algún modo, el heredero de Martín Fierro y de la lucha genérica del marginado. Pero logró algo que Fierro no: Maradona es una figura universal que trasciende lo puramente argentino (suponiendo que tal cosa exista).
Kusturica (2008) empieza su film diciendo que Maradona bien podría ser el héroe de su primera película —Do You Remember Dolly Bell? (1981)— y los suburbios de Sarajevo, Villa Fiorito. Maradona (es decir, luchar contra la adversidad) es fácilmente extrapolable a otros contextos análogos. ¿Qué destino asumió entonces el muchacho de Fiorito que aceptó el precio de encarnar a Maradona, lucha contra la adversidad que no distingue fronteras y que ocurre aun en los países más “desarrollados”? ¿Quién, de encontrarse con este destino, sería capaz de aguantarlo? Hölderlin, casi doscientos años antes, planteó esto poéticamente:
Es tan poco frecuente que un hombre, desde sus primeros pasos en la vida, sienta así de golpe, tan rápida y profundamente, todo el destino de su época, y que este sentimiento quede ligado a él de forma imborrable porque no es ni lo suficientemente brutal como para rechazarlo, ni bastante débil para borrarlo con sus lágrimas (p. 174).
En su universalidad, Maradona es uno de los nombres que decidió usar, en Argentina y su fútbol, el camaleónico imaginario del bandido. Imaginario genérico y global, anhelo secreto aun de ciertos países europeos (y sobre todo anglosajones) y su “pasión por la legalidad” (Borges, 1974). Diego no sólo asumió el destino de su época circunstancialmente argentina (y, en un partido específico, atravesada por la guerra de Malvinas), asumió el destino de una época que ya no existe y que no existirá jamás: la del bandido que les robaba a los ricos para el goce de los pobres. Esto fue lo que vio el mundo, al margen del hecho prescindible de una pelota rodando y de once contra once, en ese partido entre Argentina e Inglaterra en México 86; sin perder, claro, la ambivalencia de la trampa. Pero es que la trampa es una de las herramientas fundamentales del bandido; Robin Hood —producto inglés— también disparaba agazapado en los bosques de Nottingham, ¿qué chance tendría un harapiento que pasaba días sin comer contra un fully armoured knight? No por esto fue menos asesino ni sus artimañas menos “sucias”, ¿pero a quién le importa? Ese coqueteo entre el bien y el mal es lo que hace su historia literariamente verosímil. En el mundo de hoy, de jornadas laborales imposibles, de un ritmo asfixiante, de una competencia brutal, donde la única aspiración es acostarse temprano para levantarse temprano y pasar de junior a semi-senior y después a senior, el bandido es un sueño nostálgico: es el Übermensch de Nietzsche.
Entre otras cosas, el caso Maradona —como señala Siskind en la entrevista que le hizo The Harvard Gazette (Mineo, 2020)— dejó entrever la hipocresía de la “[…] typical U.S., British moralistic view […]”; en Estados Unidos, pasaron de negarle la visa a publicar largas elegías tras su muerte. También Maradona ha fomentado el culto de la irreverencia del otro lado del Atlántico: de esto es una prueba ineluctable el cortometraje Goal (Bernasconi, 2012), que a pesar de ser una producción suiza comete una argentiniada contra los grandes nombres de la historia de la filosofía política. En este corto protagonizado por Rousseau, filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Locke, Kant, Hegel, Marx y etc. se preparan para jugar, contra los físicos, un partido de fútbol que es la final del Campeonato del Saber Humano.

Figura 1: imagen tomada de Goal. Fuente: adaptado de Bernasconi, 2012. Rousseau ve cómo sus congéneres, según las instrucciones del técnico, van ocupando los puestos de los once titulares. Observa, nervioso, cómo uno por uno son elegidos los demás, y queda el último puesto y hay una breve pausa y Rousseau se relame porque será él (imagina) la pieza final del equipo. El técnico anticipa: “El hombre del día, nuestro faro, el filósofo dadaísta, ¡el pensador del balón…, Diego Armando Maradona!”. Rousseau, muy indignado, pregunta qué contribución hizo Maradona al saber humano y amenaza con rescindir su contrato social. La pregunta sobre la contribución de Maradona (hábilmente) no se responde, pero se le retruca que su contrato establece que el individuo debe renunciar a sus derechos por el bien de la colectividad y, por lo tanto, por el bien del equipo, se le pide que renuncie a su derecho a jugar. La sátira a Rousseau pasa a un segundo plano (aunque después el equipo ganará tras su ingreso en el segundo tiempo): ¿qué hace Maradona entre los grandes nombres de la filosofía política? Su aparición es ocurrente, es un giro divertido, ingenioso, pero por un momento eclipsa el objetivo principal del corto: más que reparar en las particularidades de la teoría política de Rousseau, nos distraemos con el salvador del equipo y su aparición providencial. Si extrapolamos los comentarios de Signorini: “[…] un negrito que arma lío, que se pelea, que gana” (Kapadia, 2019); un negrito que, en este caso, se entromete en el equipo de los grandes filósofos para ganar la titularidad en el partido decisivo por el saber humano.
Maradona lo eclipsa todo. Creo que por esto es indigerible Maradona: Sueño bendito (2021), serie distribuida por Amazon. ¿Qué actor puede encarnar a Maradona? Parece una caricatura cuya intención es cualquier otra menos la de ser una caricatura; es como quien trata de escribir imitando a Borges, sabemos que es alguien imitando a Borges y la copia de su estilo le queda mal (a menos, claro, que quiera ser una caricatura). Veo difícil que un actor, por más destreza que tenga, pueda asumir como protagonista el papel de Maradona; quizás sólo desde la animación pueda hacerse una buena ficción sobre él. Maradona lo eclipsa todo, e, incluso, lo eclipsó a Diego.
Es curioso notar cómo Diego se refiere, en muchos reportajes, a Maradona en tercera persona. En el documental de Kapadia, en un festejo del Napoli, el plantel (Diego incluido) canta: “Oh, mamma, mamma, mamma, mamma, sai perché mi batte il corazón? Perché ho visto Maradona, oh mamma, innamorato sono!”: Diego ha visto a Maradona y “se enamoró de él”. Por la misma línea, en Kusturica (2008) Diego canta La mano de Dios y reescribe la letra original de Rodrigo: “En una villa nací”, “[…] si Jesús tropezó/ ¿Por qué no habría de hacerlo… yo?”, “Y es un partido que hoy día… un día voy a ganar”. Es doblemente curioso que decida llamarse al silencio cuando el resto del público vitorea: “Maradó, Maradó, Maradó”, ¿será que en ese momento emotivo, junto a su familia, en proceso de rehabilitación, quiso ser él solo el protagonista, sin el otro, el intruso, el caótico Maradona? Si Maradona produce este poderoso efecto de gravitación, propongo una lectura a contrapelo para desarticularlo, para quebrar el cetro de su poder, para que este país no dependa de los dioses y de sus intervenciones; para que exiliemos a los mesías y a los mártires oscuros, para que sólo quedemos los hombres y mujeres de carne y hueso y, al margen de nuestras diferencias y a pesar de nuestra imperfección, dejemos de practicar el desprecio y construyamos un país en serio. A tientas (sólo así puede uno adentrarse en los oscuros rincones de nuestro inconsciente) apuesto por la sugerencia de Kapadia: uno es Diego y otro es Maradona; si Maradona vapuleó y arrastró a Diego por todos lados, vayamos en contra de Maradona.
Si bien apoyé mi argumento en Shumway y sus ficciones orientadoras, el caso argentino es un notorio contraejemplo: nuestras ficciones orientadoras no han contribuido a la unidad política de los individuos. Dicho esto, ¿podemos asegurar que hayan contribuido a la desunión? No creo que Maradona —como heredero de la ficción particular argentina y universal del bandido y del marginado— o Martín Fierro —como personaje arquetípico de la patria y estadio anterior de Maradona— sean los responsables de la desunión política del país. Creo que si bien a veces son sujeto de discusión y opiniones contrarias, ante todo, son el producto mismo de la desunión, su consecuencia. Lamentablemente (y para nuestra desesperanza) es la literatura la que copia a la historia y no la historia a la literatura (aunque el destino de Saint-Exupéry a veces me convence de lo contrario). Nada hubiera cambiado si, como dice Böhmer (2009) que Borges anhelaba (no me animaría a una aseveración semejante contra la ironía de Borges), Facundo se convertía en el libro de la literatura nacional: hubiésemos terminado encumbrando a Facundo, caudillo salvaje y de rostro impenetrable, fantasmagórico y letal pero valiente hasta la médula, que no tembló cuando por fin lo alcanzó la muerte. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que nos interesa en última instancia, la valentía o la máscara política del valiente? ¿Veneraríamos a Quiroga por caudillo federal o por valiente? ¿Puede el culto a la valentía hacernos olvidar el carácter contradictorio del valiente? Aún más: ¿podría el culto a la valentía ayudarnos a superar la lucha facciosa o, dicho en argentino, la grieta? ¿Qué implicaría practicar el culto a la valentía? He identificado una constante épica en la ficción literaria para esbozar un intento de respuesta a estas cavilaciones; citaré cuatro casos en apariencia distintos pero, en esencia, iguales. Espero descifrar así el complejo caso de Diego y de Maradona.
Primer caso: “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”, de J.L. Borges:
[Cruz], mientras combatía en la oscuridad (mientras su cuerpo combatía en la oscuridad), empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario; comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura; Cruz arrojó por tierra el quepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro (1974, p. 563).
En este relato, Isidoro Cruz es el sargento a cargo de la partida para apresar a Martín Fierro, pero una vez que logran acorralarlo, Cruz, en medio de la pelea, decide cambiar de bando y luchar junto a Fierro contra la policía: “[…] no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente […]”. Es la valentía del perseguido lo que conmueve al perseguidor (aunque también en este caso la construcción de Borges sugiere la idea de un Cruz que se ve “reflejado” en el otro por la similitud de sus historias) al punto de hacerlo prescindir de sus etiquetas políticas, de su uniforme, de la facción a la que como sargento de policía representa, del rol que de él se espera según lo que dictan los órdenes del mundo. Todo se hace a un lado por la valentía del otro.
Segundo ejemplo: The Black Arrow, de R.L. Stevenson:
Presently he [Dick Shelton] came in sight of the cross, and was aware of a most fierce encounter raging on the road before it. There were seven or eight assailants, and but one to keep head against them; but so active and dexterous was this one, so desperately did he charge and scatter his opponents, so deftly keep his footing on the ice, that already, before Dick could intervene, he had slain one, wounded another, and kept the whole in check.
Still, it was by a miracle that he continued his defence, and at any moment, any accident, the least slip of foot or error of hand, his life would be a forfeit.
Hold ye well, sir! Here is help!” cried Richard; and forgetting that he was alone, and that the cry was somewhat irregular, “To the Arrow! to the Arrow!” he shouted, as he fell upon the rear of the assailants.
“How knew ye who I was?”, demanded the stranger.
“Even now, my lord,” Dick answered, “I am ignorant of whom I speak with.”
“Is it so?” asked the other. “And yet ye threw yourself head-first into this unequal battle.”
“I saw one man valiantly contending against many,” replied Dick, “and I had thought myself dishonoured not to bear him aid.”
A singular sneer played about the young nobleman’s mouth as he made answer: “These are very brave words. But to the more essential—are ye Lancaster or York?” (1883/2010, p. 559).
El protagonista, Dick Shelton, joven bandido miembro de la Hermandad de la Flecha Negra y partidario de la Casa de York, ve a lo lejos cómo un desconocido combate con gran destreza contra siete u ocho oponentes a la vez. Conmovido por su valentía, corre a ayudarlo y luchar a su lado: “‘I saw one man valiantly contending against many,’ replied Dick, ‘and I had thought myself dishonoured not to bear him aid’”. Tanto el socorrido como el que socorre ignoran la etiqueta política del otro; primero se combate porque el otro es valiente y entonces no consentiré que lo maten. La pregunta “But to the more essential—are ye Lancaster or York?” no es, en realidad, importante, o sólo lo es una vez que se atiende la cuestión prioritaria (practicar el culto a la valentía). Para Shelton fue más importante que un valiente no perdiera la vida, y, aun si los mismos personajes dicen: “But to the more essential—are ye Lancaster or York?”, las acciones se jerarquizan de otra manera: primero el auxilio y luego la cuestión de la facción política.
Los siguientes dos casos son más abstractos y pueden definirse como el valor que se rinde al valor. Tercer ejemplo: Los mitos griegos, de R. Graves:
Informes casi increíbles acerca de la fuerza y el valor de Teseo habían llegado a Pirítoo, quien gobernaba a los magnetes, en la desembocadura del río Peneo, y un día resolvió poner a prueba esas cualidades haciendo una incursión en el Ática y llevándose el ganado que pacía en Maratón. Teseo le persiguió inmediatamente y entonces, Pirítoo se volvió con audacia y le hizo frente, pero cada uno de ellos sintió tal admiración por la nobleza y el aspecto del otro que olvidaron el ganado y se juraron una amistad eterna (1985/1994, p. 410).
Pirítoo, que representa al pueblo de los lapitas de la ciudad de Tesalia, provoca a Teseo, héroe la ciudad de Atenas, para probar su valía. Tan pronto se encuentran, listos para el enfrentamiento, ambos deciden abandonar la lucha. Conmovidos por el carácter del otro, se juran una “amistad eterna” y emprenden las aventuras que ya conocemos, como el rescate de Hipodamía. Tanto la provocación inicial como las distintas ciudades de Grecia a las que representan pasan a un segundo plano; de nuevo, sólo hay lugar para la admiración del otro por lo excepcional de sus atributos.
El cuarto y último ejemplo —más inasible que los anteriores— es Facundo, de Sarmiento: “Diez años ha que la tierra pesa sobre sus cenizas, y muy cruel y emponzoñada debiera mostrarse la calumnia que fuera a cavar los sepulcros en busca de víctimas. ¿Quién lanzó la bala oficial que detuvo su carrera? (1845/2018, p. 42)”. ¿Por qué, de todo el amplio abanico de opciones que le ofrecía el español, eligió Sarmiento narrar la muerte de Quiroga poéticamente? Las fieras, los salvajes, los villanos no mueren entre algodones, Sarmiento. ¿Pudo un lector de su calibre ignorar tal cosa? Decir románticamente “¿Quién lanzó la bala oficial que detuvo su carrera?” es una inverosimilitud literaria; es lo que para Aristóteles —en la Poética— rompe la integridad del relato. Además, ¿por qué la cursiva en oficial? Conjeturar sobre esto es delicado, puede ser el producto de sucesivas ediciones, pero en todas las ediciones la bala es oficial (independientemente de su cursiva), es disparada por el orden, por la ley, por el Estado, y no por un bandido escondido entre los bosques, no por un gaucho de la llanura, no por un outlaw o marginado; no por un jugador de fútbol. Todos sabemos que Quiroga murió de un balazo en la jeta, y aun a pesar de su sombra terrible, de su barba funesta como la oscuridad de los federales, fue su coraje lo que hizo que a Sarmiento le temblara, conmovido, su pluma; es otro caso del valor que se rinde al valor.
Siskind (Mineo, 2020) compara a Maradona con los héroes clásicos de Grecia; dirá que verlo jugar era como una experiencia de trascendencia. No es el único: una enfermera robó un tubo de ensayo con su sangre y hasta erigieron una iglesia en su nombre. Incluso eventos accidentales en su vida, como ser el único varón después de cuatro mujeres, construyen la atmósfera de predestinación que rodea a todo elegido. El ascenso y descenso de Belerofonte se repite en su historia en el Napoli: lo reciben ochenta y cinco mil personas pero se va solo; el estadio de fútbol, por su parte, hizo las veces de Coliseo. For God’s sake! Hasta los eventos ocurridos tras su muerte, como el del canalla que se sacó una foto junto a su cadáver en plan selfie, evocan de algún modo los episodios en los que se vio sumido el otro mítico cadáver argentino e incómodamente nos interpelan sobre las fantasías necrofílicas del país al que pertenecemos. Es precisamente esta deificación lo que para Signorini (Kapadia, 2019) disturbó psicológicamente a Diego e hizo que —frente a sus “debilidades”— se impusiera Maradona. De igual manera, Kusturica (2008) dirá que vivo Diego no era el momento para santificarlo y que por eso se volvió drogadicto.
El culto a la figura de Diego Armando Maradona está mal planteado; Diego no quería ser Maradona. En muchas de sus intervenciones, Diego menciona que jugar al fútbol, entrar a la cancha, era un “escaparse de todo”, ¿es posible que también quisiera escapar de ser Maradona aun en la cancha de fútbol? Digo que hemos planteado mal su culto porque, a diferencia de Cruz, de Shelton y de Sarmiento, hemos elegido el bando más fácil: hemos dejado de lado al muchacho de la villa silenciando todos los errores que, como ser humano imperfecto, podía cometer y cometió. El saber convencional parece coincidir en ese partido contra Inglaterra como el paroxismo del mito Maradona; ahora bien, no somos más que un puñado de pusilánimes: seguimos elogiando el gol de la intervención divina, el gol de Maradona, el gol que no puede escapar de la coautoría con el otro, el violento indisciplinado, el dios de los exabruptos. Seguimos dependiendo de La Providencia, del mesías, del mago que solucionará los problemas de la patria. Es preciso que nos llamemos a la soberbia y rechacemos la ayuda divina (y, a propósito de esto, no estamos hablando de cualquier dios, tenemos que ser literariamente coherentes: si Maradona es un semidiós a la griega, entonces los dioses que nos corresponden son los dioses griegos. ¿Quién quiere agachar la cabeza frente a ellos? ¿Quién quiere ser perro gregario cuando se puede ser lobo?) y reivindiquemos el gol del mortal, del ser humano frágil y finito que una tarde y muchas tardes después de esa tarde fue el mejor y se gambeteó a todos e incluso se gambeteó a Maradona y demostró que poco importaba lo que antes, bajo la notoria influencia del dios, había conseguido. Ese es el culto que tenemos que defender, el de la soberbia del ser humano condenado a muerte que reclamará para sí lo suyo sin la intrusión de dioses caprichosos.
Y así, al quebrar el mundo de nuestras fantasías, descubriremos que la historia de Diego, aunque tocada por la genialidad y el tormento, no es única, es una historia que se repite una y otra vez y cada vez más; veremos que Argentina —imperio que nunca fue—, con una pobreza de más del 40%, con más pobres hoy que ayer y menos que mañana, es un país en claras vías de subdesarrollo. Entenderemos, críticamente, que entrecerrar los ojitos y hablar con tono tierno y nostálgico de que el pobre es pobre (aunque somos más proclives a usar el eufemismo “humilde”), ¡pero tiene el fútbol y un póster de Maradona!, es romantizar la tragedia; la tragedia de un Estado fallido que no “llega” a todo su territorio (O’Donnell, 1993). ¿Cómo puede ser que en un país productor de alimentos casi la mitad de la población no tenga qué llevarse a la boca? El fútbol debería ser el lujo de una vida digna y no el consuelo de una miserable; romantizar la tragedia es hacerla más tolerable, algo que deberíamos denunciar por inadmisible.
Y si por algo, entonces, falla la tesis de Shumway, es porque Argentina no es propiamente un Estado nación y todo lo que vino después es producto de una estructura, desde sus bases, partida. El camino a la reconstrucción es claro pero difícil: si como dice Siskind: “Morality and love don’t go together”, me atrevo a sugerir que debemos educar al amor en la razón, pero en la razón de un loco. En la razón del que se sabe perdedor y aun así lucha junto al derrotado; en la razón del que está yendo en contra de su preservación, en contra de la mismísima biología que corre por su sangre caliente y le pide por favor sobrevivir. En la razón del que arriesga la vida por el que está recibiendo lo peor de la paliza, porque de esto se trata el culto a la valentía.
¿Pero quién de nosotros, mortales trémulos de pavor, sumisos incapaces de escupir el símbolo de los dioses, dará un paso para luchar junto a Diego, que no es más que una pila de huesos, si en el medio se interpone el inmortal Maradona?
[1] En la letra original, estos tres fragmentos dicen: “En una villa nació”, “[…] si Jesús tropezó/ ¿Por qué él no habría de hacerlo?”, “Y es un partido que un día el Diego está por ganar”.
Referencias bibliográficas
Adamovsky, E. (2019). El gaucho indómito. De Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada. Siglo XXI Editores Argentina.
Bernasconi, F. (Director). (2012). Goal [Cortometraje]. Rita Productions & Cinédokké. https://vimeo.com/54790000
Böhmer, M. (2009). Una Orestíada para la Argentina: entre la fraternidad y el Estado de derecho. ¿Por qué el mal?, 103-146. https://www.researchgate.net/profile/Martin-Bohmer/publication/291804717_An_oresteia_for_argentina_Between_fraternity_and_the_rule_of_law/links/5dceca8e4585156b35161fd8/An-oresteia-for-argentina-Between-fraternity-and-the-rule-of-law.pdf
Borges, J. L. (1974). “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”, en Obras completas. Emecé.
Borges, J. L. (1974). “Una sentencia del Quijote”, en Obras completas. Emecé.
Graves, R. (1994). Los mitos griegos I (Trad. L. Echávarri). Alianza Editorial. (Trabajo original publicado en 1985).
Hölderlin, F. (1998). Hiperión o el eremita en Grecia (Trad. J. Munárriz). (31ª ed.). Libros Hiperión. (Trabajo original publicado en 1797).
Kapadia, A. (Director). (2019). Diego Maradona [Película]. On The Corner Films, Lorton Entertainment, Film4 Productions.
Kusturica, E. (Director). (2008). Maradona by Kusturica [Película]. Wild Bunch Productions.
Melo, A. y Raffin, M. (2005). Obsesiones y fantasmas de la Argentina: el antisemitismo, Evita, los desaparecidos y Malvinas en la ficción literaria. Editores del Puerto.
Mineo, L. (2020). Why Maradona matters. The Harvard Gazette. https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/12/harvard-professor-explains-why-diego-maradona-matters/
O’Donnell, G. (1993). Estado, democratización y ciudadanía. Nueva Sociedad n. º128, 62-87. https://blogs-fcpolit.unr.edu.ar/pensamientosociopolitico2/files/2014/05/ODonnell.Estado-democratizaci%C3%B3n-y-ciudadan%C3%ADa.pdf
Sarmiento, D. F. (2018). Facundo, o, Civilización y barbarie. Biblioteca del Congreso de la Nación. (Trabajo original publicado en 1845).
Shumway, N. (1993). La invención de la Argentina. Emecé.
Stevenson, R. L. (2010). “The Black Arrow”, en Robert Louis Stevenson: Seven Novels Complete and Unabridged. Canterbury Classics/ Baker & Taylor Publishing Group. (Trabajo original publicado en 1883).
-
Semblante de la “literatura” de Annie Ernaux

Qué es la literatura (y en consecuencia qué es la buena literatura) y qué es ser escritor (o que es, por el contrario, ser un escribidor o un profesional de la escritura) son temas que trataré en otra ocasión; pero la nominación de Annie Ernaux como nuevo Premio Nobel de Literatura, tras leer —o intentar leer— La place, me interpeló con estas cuestiones.
Lo mismo da, no puedo imaginar una literatura que valga la pena y que no cumpla con alguno de estos dos requisitos: una destreza absoluta en la forma o un fondo tan poderoso que se imponga, de haberla, a una estética defectuosa.
Annie Ernaux hace autoficción. El problema con la autoficción es que en el mejor de los casos a muy pocas personas les interesa la vida personal de cada uno. El segundo problema con la autoficción es la excusa (de escritor amateur) a la que todo el tiempo recurren sus cultores: rehusarse no sólo al artificio literario, sino también a la transformación de la experiencia personal en experiencia literaria bajo el pretexto de querer captar una esencia más “real” o “auténtica”, lo que no deja de ser absurdo y equivocado. La ficción, en la medida en que nos afecta, es real; y el poeta que dice no escribirle a su amada por no haber, en su inventario, palabras para describir lo que por ella siente es un mal poeta que debería ponerse una zapatería.
El último clavo en el ataúd es más terrible que los anteriores: no hay una sola frase en la escritura de Ernaux que sea memorable1.
La novela narra la historia de la relación con su padre, obrero devenido pequeño comerciante que apenas si sabía francés y que jamás entró en un museo. Ernaux argumenta el uso de una escritura plana y sencilla para hacerle justicia a los límites y colores del mundo que conoció su padre, pero esto, de nuevo, no sólo es una equivocación, sino que es además un prejuicio: la sofisticación del lenguaje no es directamente proporcional a la complejidad del pensamiento, ni un lenguaje decoroso es la puerta de entrada a los ocultos secretos de la existencia; un analfebeto también puede sobrevolar las grandes angustias del género humano.
Insinuar, por otro lado, que se elige un estilo por sobre otro es una arrogante imprudencia: el escritor está presumiendo de tener varios, cuando no se trata de tenerlos en abundancia, sino de usar como un cirujano el correcto, y de no equivocarse nunca. Es el estilo quien elige al escritor y no el escritor al estilo; y es el escritor, con mayor o menor talento, quien identifica la genética inalterable de una idea para tirar de sus hilos hasta obtener su fisonomía completa y predestinada. Cualquier otro experimento es una artesanía de taller de escritura.
César Aira dice (aproximadamente) que un escritor es un niño que se sienta a descubrir sin saber que está descubriendo; ese niño, dijo yo (que vive en la manera en que el adulto percibe su mundo), es quien desteje el entramado de fibras que constituirán el fondo de una verdadera pieza de literatura. Luego vendrá el adulto, que tiene algo que el niño no, la técnica, y será quien trence la materia que dejó a su disposición el otro. Así se hace la literatura.
Al desechar, por ineptitud o por voluntad, las ventajas de una forma tolerablemente buena, Ernaux sólo se queda con el fondo, donde también fracasa. Fracasa porque supedita su “literatura” a la visión política y constelación ideológica que como adulta tiene, y no sólo el niño no hace política, sino que al estar su obra inscrita dentro del escenario de la literatura (así por lo menos dice investirla el premio que acaba de ganar), como lectores, debemos medir su verosimilitud literaria —concepto aristotélico que analiza la integridad y coherencia del relato como unidad cerrada en sí misma y que se pregunta si lo que pasa dentro del universo de la obra tiene sentido según las normas que esa obra establece—. Al hacerlo, descubrimos que el personaje que Ernaux construye y presenta de su padre —aunque mucho se esfuerce por pintarlo desde una mirada de clase que hasta sugiere cierta lástima por su afán de progreso— puede ser perfectamente leído desde una vereda opuesta: su padre fue un audaz emprendedor que desafió los límites que el destino quiso imponerle. Un hombre cauto que tuvo la virtud que anhelaban los griegos: la moderación. Un hombre que en una lengua parcialmente extranjera decidió no hablar de más para no mostrar sus flaquezas; un hombre que nunca pisó un museo, pero que abrevó en otra fuente de conocimiento acaso más amplia, donde aprendió a reconocer un pájaro sólo con escuchar su canto, y a predecir el tiempo sólo con mirar el cielo.
Con setenta de ciento diez páginas leídas en el transcurso de veinte días, cuando un 10 de octubre adquirí La place, nadie puede decir que he leído sin atención o esfuerzo, casi con obstinación. Incluso he anulado momentáneamente el gusto, la sensibilidad y el criterio.
Damas y caballeros, Annie Ernaux, nuevo Nobel de literatura.
[1] Podrán decirme que un solo libro de Ernaux no es una muestra representativa de su población literaria, lo que sería cierto desde la estadística, pero erróneo en la literatura. Aquel que permite una sola línea gris en sus páginas es un escritor mediocre.
-
La última cena

El escriba ha desaparecido
Señalo el sitio vacío
donde los muertos se divierten.
Escrito con un nictógrafo, A. CarreraDicen que la muerte es cosa de vivos. Y es cierto, lo reafirmo como alguien que llora en funerales de próximos y ajenos.
Ver cómo enemigos y extraños se acercan a husmear el féretro, cómo quien busca consuelo en la miseria de otros como los gusanos lo harán más tarde en los cuerpos, es nauseabundo, pero no por eso un acto menos extrañamente literario.
Sueño entonces con un hombre que recorre velatorios buscando venganza entre los vivos y los muertos:
“En Taktsang Lhamo, en el Tíbet chino, a los muertos se les duela desmembrándolos con machetes y entregando sus sesos a los buitres. Porque ellos, ellos han descubierto el verdadero sentido de la vida”, gritó al irrumpir en la capilla.
“El cuerpo, sin el alma, es sólo un envase que ha de retornar a la tierra: ser alimento para las otras especies. Por algo siempre ha sido mencionado como una especie de homenaje. Medea era una madre horrible, sí, pero, al igual que Atreus a su hermano Thyestes, le sirvió la carne de sus hijos a Jasón en una fiesta de reconciliación. ¡Qué acto tan noble! Comer es el acto más grande de amor”, ha dicho antes de llevárselos, y es que incluso el mismísimo Cristo se convirtió a sí mismo en alimento, por eso no hay homenaje más grande que el que está a punto de hacerse, qué mejor final para los hombres que un gran banquete.
Ilustración por Eugenia Mackay
-
#CríticaEnUnPárrafo (octubre 2022)

Listamos a continuación las críticas en un párrafo que publicamos en nuestras redes durante el mes de octubre.
Psycho (1960), de Alfred Hitchcock
En un partido por la defensa el título, Garry Kasparov sacrificó pieza tras pieza para evitar que el rey de Anand enrocara y mantenerlo en el centro del tablero para darle el golpe final. Hitchcock prefiguró esta disputa (o el estilo de Kasparov en esta disputa) en 1960 con su icónica Psycho, donde sacrificó, en medio de la batalla, a su pieza más valiosa: la protagonista. Todo por el fin último de salvar la película. ¿Qué importa un protagonista intacto si la historia no vencerá a la muerte? ¿Qué importa conservar la dama si no puede lograrse el mate?
Titane (2021), de Julia Ducornau
Ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Obra de la provocadora promesa Julia Ducornau, que en algún momento nos sorprendió (al menos a algunos) con Raw (2017), su ópera prima. Planos de una expresividad exquisita, una historia dinámica y una narrativa “absurda” milimétricamente pensada y ejecutada. Más allá de crear un deleite para los fanáticos de David Cronenberg, la directora sabe muy bien lo que quiere generar y lo logra: un curioso contraste entre esa repulsión a la que aspira y los temas que toca (la redención, el dolor, la pérdida, el odio). Una obra tan difícil de definir que incluso es complicado hablar del género al que pertenece. Y es que, aunque de a ratos lo parezca, no se trata simplemente de una película efectista; sino de una narración tan bien lograda que es capaz de hacer verosímil un vínculo afectivo (casi enternecedor hasta el momento en que aparece un evidente complejo de Electra) entre un hombre que sigue sin superar el trauma de su hijo desaparecido y una mujer en una relación turbulenta tanto con sus vínculos como con la realidad. Entonces, ¿otra obra pretenciosa o genialidad absoluta? La obra de Ducornau podrá parecer excesiva, forzosamente brutal y macabra para muchos (especialmente en las partes que nos recuerdan al body horror). Y si algo es cierto es que podrán criticarle cualquier cosa, pero jamás podrá ser calificada como aburrida.
The Conjuring (2013), de James Wan
En Estados Unidos, los losers, además de lidiar con las inclemencias del margen, deben enfrentar acontecimientos paranormales. De argumento ramplón y previsible, la película acierta en una sola cuestión: la infaltable Iglesia católica en los grandes meollos de la civilización —moviendo sus hilos desde lados tan opuestos como complementarios: la creación del villano y la venta de la cura para vencer a ese villano—. Pero el gran desacierto es hacer explícito aquello que, perceptible, debería permanecer oculto; hacer, del sensual acto de desnudarse, pornografía. Nada es tan terrible como aquello que no puede ser entendido por la razón ni concebido por la imaginación. Desde el momento en que se muestra lo incierto; desde el momento en que se permite que avance el tiempo más allá de ese instante de inconclusa revelación inminente, se rompe el hechizo. ¿Qué puede ser más aterrador que una sombra que por nuestra condición humana se nos presenta sin forma ni color?
The Shining (1980), de Stanley Kubrick
Basada en la novela homónima de Stephen King, la película es un elogio del Lector, con mayúscula, como figura abstracta. El Overlook Hotel es un libro —y como si se tratara de páginas en blanco que en un pasado fueron escritas, pero que borradas aún recuerdan el trazo del lápiz y la forma que ese lápiz imprimió sobre el papel, la tinta de los personajes se derrama por caminos previamente configurados, imposibles de desviar, inexorables como el destino que imaginaron los griegos; herméticos como la forma de una O—. La obsesión de Torrence (Jack Nicholson) por escribir un libro es ridícula; la historia ya fue escrita y él es un mero engranaje más, condenado a moverse según una invisible línea de código que todo lo ha determinado. Acaso por esto la camuflada frase: “All work and no play makes Jack a dull bot”, reemplazando boy por bot una única vez. Todos están encerrados en este laberinto sin salida, de no ser por el niño Danny; el lector, el único capaz de referirse a capítulos próximos y precedentes, y de ver, así, lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá; el único capaz de no vivir en un presente absoluto, de saltar las paredes de la estructura; de ver más allá de una sola unidad e hilar esas unidades que juntas forman una gran constelación. Quizás sea esto the shining, la luz que proyecta la sagaz mente del lector —que le advierte, le previene, le permite entender o intentar entender, que le dice cómo quebrar los secretos del laberinto— o quizás sea yo un exégeta delirante, un esnob incorregible incapaz de valorar las bondades de los bookstagrammers o bookTokers.
Choose or Die (2022), de Toby Meakins
Un tipo de software único y de misterioso código indescifrable capaz de afectar la realidad de los usuarios; es decir, otro chiche común y corriente y con las mismas propiedades que cualquiera de los tantos de hoy en día. Por eso, cuando Meakins se dio cuenta de que la batalla por la originalidad estaba perdida, recurrió a la hiperbolización del gore para tratar de causar algo en el ya perturbado público. Por ejemplo, ver cómo una mujer se mata tragando vidrio, ver cómo un joven vomita cinta magnética hasta caer muerto o ver cómo un hombre clava en su rostro jeringas de dudosa bromatología hasta morir. En vez de Choose or Die, un mejor título hubiera sido Die Anyway (por alguna extrañísima razón, este nuevo título mejorado y su comparación con la idea mal trabajada de la película y del título anterior, me hizo pensar en Thomas Mann: “Existe la libertad, y también existe la voluntad; pero la libertad de querer no existe, porque una voluntad que pretende la libertad absoluta se contradice y cae en el vacío. Libre es usted de escoger o no escoger una carta. Pero al hacerlo, escogerá la prescrita, con tanta o mayor seguridad cuanto mayor sea la obstinación con que se oponga”).
Nope (2022), de Jordan Peele
Si algún mérito hay que darle a esta cinta, sería su efecto sorpresa, en todo sentido. Que su director se haya animado finalmente, en su tercer largometraje, a soltar por un instante un discurso que comenzó disruptivo en Get Out (2017) y luego rozó la repetición con Us (2019) fue, sin dudas, un movimiento arriesgado. Si bien esto no significa que el cineasta haya dejado totalmente de lado su habitual intención de denuncia —puesto que en Nope los trabajadores afroamericanos de la industria cinematográfica son parte importante de la trama—, al menos esta vez ha decidido abordarlo con un humor que resulta casi refrescante, en un atrevido cóctel de Western, aliens, suspenso, terror y ciencia ficción que pudo funcionar a la perfección si tan sólo el resto de la cinta hubiese mantenido la fuerza y el suspenso de sus primeras —y algo engañosamente prometedoras— escenas.
The House that Jack Built (2018), de Lars Von Trier
Tras contribuir a las plataformas de RedTube y Netflix con Nymphomaniac, y tras aumentar su contenido con ¿la expresiva? Nymphomaniac: Volume II (continuación que, según los críticos, evoca lo que antaño fue la Odisea para la Ilíada), Lars Von Trier nos sorprende con un francotirador matando a un niño, y a su hermano también niño, y a la madre de estos niños, en una escena muy gráfica. Básicamente, tras la exasperación que le produce el encuentro casual con una insoportable, el protagonista (Matt Dillon) se trastorna y empieza a matar gente. Ingeniero, su ambicioso y vocacional plan de construir una casa fracasa una y otra vez, hasta que se le ocurre hacerla con… la gente que mató (cuando tenía nueve años, en clase de inglés la maestra nos pidió que pensáramos ideas creativas. Un amigo propuso extraer, lavar y entonces usar un pulmón como vaso. Lo que quiero decir con esto, y que nadie se atreva a cuestionar la audaz creatividad de mi amigo, es que la propuesta narrativa de Trier tiene el mismo vuelo que la de un niño de nueve años; hay una línea delgada entre ser original y ser ridículo). Esta es una película de ideas sugestivas, datos ocultos, giros y recovecos, de no ser porque no hay nada sugestivo ni oculto: es un rejunte de videoclips extraños y perturbadores, pero sobre todo inverosímiles puertas adentro; quiero decir, dentro del universo cerrado que es la obra artística en sí misma (aunque esta está lejos de serlo). Se puede ser escamoteador, ilusionista, incomprensible y aburrido, y ser Lucrecia Martel. Así, Verge o Hermes dejan que el protagonista caiga en lo profundo del Tártaro, lo que nos hace pensar que entonces, por lo menos, en esta película hay justicia divina. Lástima por los negros que siegan los Campos Elíseos.
-
Tradición familiar

Mi hermana podría morir hoy. Esta noche. La última de sus veintinueve años.
¿Sabías que un avión tarda aproximadamente siete minutos en caer al vacío? ¿Cuántos mueren el día de su cumpleaños? ¿Cuántas personas salen cada mañana con su mejor ropa, listos para celebrar algún ascenso, algún aniversario, sin saber que van directo a una cita con la muerte? Mientras viajo a mi destino pienso esto, los veo a todos tan tranquilos a mi alrededor y no puedo sino comenzar a hiperventilar. Todos tan confiados, tan dando por sentado la vida.
Mi terapeuta no me entiende, piensa que mi problema se trata de una fobia. Y ojalá así fuera. Que se tratase, como dicta la definición, de un miedo anormal y totalmente injustificado a la muerte.
Mis amigos piensan que es una enfermedad, una obsesión. Se han cansado de las crisis y ahora sólo dejan mensajes que van a parar al buzón en los momentos en los que prefiero la soledad. He dejado de intentar explicarle al mundo mi situación, me he resignado a aceptar que no lo entenderían. Así piensan quienes han tenido la suerte de no encontrarse con la muerte muy de cerca, yo no puedo decir lo mismo.
***
La tatarabuela Sonia murió ahogada en una calurosa mañana de verano mientras su esposo estaba jugando con la nena en la orilla de la playa. En aquel momento su muerte no levantó muchas sospechas, pues lo cierto es que la joven no sabía nadar del todo, por lo que, a pesar de la calma del mar esa mañana, podría haber avanzado sin querer hasta un punto de no retorno.
Su hija, la bisabuela Luz, siempre le tuvo miedo al mar desde entonces. De hecho, nunca volvió a la playa. Lo más cerca que estuvo del agua fue la orilla de un lago e incluso en algún momento su terror fue tan irracional que por un tiempo respiraba profundo antes de sumergirse en la bañera.
En la casa del campo un tubo gotea a un ritmo lento pero constante, mientras la presión del agua aumenta. Ha pasado más de un año desde la última vez que se revisaron las tuberías y lo que empezó como un pequeño pozo en una esquina del inmaculado sótano parece a punto de convertirse en un río.
***
La vida de la bisabuela transcurrió sin mayor sobresalto hasta esa noche de agosto en la que todo el pueblo miró con horror cómo su casa ardía en llamas. Dijeron que había sido una vela. Le gustaba pedir a los santos y ese día le había salido mal. “Una lástima, era tan joven”, fue lo único que alcanzaron a decir.
Por suerte, su hija Lucía logró sobrevivir al incendio. Justo esa noche había salido con papá y ya para cuando habían regresado estaba todo convertido en cenizas.
Desde entonces, para toda la familia pensar en el bosque es pensar en madera encendida y gritos de auxilio que se pierden entre los árboles. Nos ha pasado a todos, incluso a los que nunca conocimos a Luz.
Por eso esta mañana desperté sobresaltado. Recordé aquella vez que la calefacción había iniciado un pequeño incendio, cuando mi hermana y yo éramos unos adolescentes. Podía imaginar el humo, el olor, casi podía escuchar su llanto. ¿Sabes cuántas personas mueren en incendios domésticos al año? Por suerte, muy pocas: ciento treinta aproximadamente.
***
Contrario a lo que todos pensaban, la abuela Lucía creció siendo una niña alegre, intrépida y resuelta, que jamás conoció lo que era el miedo. Quizás por eso sorprendió a todos cuando murió por una fuga de gas, en aquella casa solitaria que compartía con el abuelo Sergio. Era una muerte que definitivamente no le hacía justicia.
En la casa he cerrado puertas y ventanas para evitar que Clara, mi hermana, se haga daño. Nunca me habría preguntado. ¿Qué pasaría si corre la misma suerte que la abuela?
***
Desde lo de la abuela Lucía nos tildaron de locos, de suicidas. Pero la muerte tiene gustos extraños. No le gusta que se decidan por ella. Incluso salva, por puro entretenimiento, a quienes se atreven a llamarla antes de tiempo.
Por eso estoy convencido de que lo de mi familia no ha sido eso, no nos gusta la muerte, nuestro sueño es vivir. He visto los ojos de quienes se lanzan al vacío como sin nada que perder, sin miedo a la nada que existe donde nuestras conciencias no alcanzan. Por eso la noche en que la tía Melanie en plena fiesta de celebración la madrugada antes de cumplir treinta nos miró a todos ahogada en llanto como pidiendo perdón antes de saltar por el balcón, no le creí.
Clara nunca fue la misma desde entonces y aunque sólo tuviese ocho años ya sabía que jamás traería a una niña a este mundo.
***
Fue entonces cuando el miedo volvió a posarse como una sombra sobre la casa donde vivíamos con mi madre en ese entonces. Mi padre se había ido, cansado de vivir esperando que algo también le pasara a ella.
Recuerdo pocas cosas tan bien como el cielo esa mañana en que mi madre se estrelló contra otro auto en la carretera. Tieso y sin nubes, totalmente inmaculado. Tan perfecto como todas esas cosas que te hacen sentir la certeza de que algo andará mal muy pronto. Un silencio demasiado largo fue la antesala de un accidente extraño, supuestamente relacionado con fallas del vehículo. Aquel episodio fue el detonante de lo que mi terapeuta describiría años después como trastorno paranoide, pero que para mí no era sino el resultado de cavilaciones que deberían ser naturales para todos los seres humanos.
Alguien, en algún lado, fabrica las ruedas de ese auto con frenos defectuosos que se llevará los sueños de una familia en carretera. Alguien forja el cuchillo que será el arma homicida de alguna noticia, un crimen pasional en el que la víctima terminará irreconocible luego de una cantidad absurda de puñaladas.
Todos formamos parte de ese ciclo. Llevamos gente a su muerte hasta ese día, ese que nos toca a nosotros. El taxista que llevó a aquel hombre hasta un destino fatal. Esa chica a la que le retuviste el ascensor aquella noche y que se habría salvado de haber tardado sólo dos minutos más. Hay un hilo invisible que nos une a todos, víctimas y victimarios.
***
Cuando nacía algún hombre en la familia era una fiesta. El fulgor de la promesa de la vida. Toda aquella alegría no dejaba de parecerme contradictoria, viniendo de una casa repleta de mujeres que aseguraban que no existía tal maldición.
Yo, por el contrario, nunca confié. No fue sino hasta el año pasado, a mis treinta y uno, que comencé a respirar con calma, que dejé de ver a la muerte escondida en cada rincón.
Sin embargo, me preocupa Clara. Siento que he fallado en mi deber de protegerla. Mi madre, quien en el fondo siempre supo que no estaría con nosotros el tiempo suficiente, me hizo jurar que la cuidaría, que evitaría a toda costa que esa sombra la llevara con ella.
Lleva 364 días encerrada, y si bien no ha sido feliz, los primeros días pensé que al menos estaba segura. Si supieran con qué cuidado la he alejado de todo lo que pudiera hacerle daño, entenderían cuánto lamento verla tan triste, tan distante, tan apagada como una flor marchita.
La he mantenido aislada, sin posibilidad de ninguna fuga, ningún incendio, en un lugar donde ni la luz puede lastimarla, donde la muerte no puede mandarla a llamar, lejos de todo y de todos por la única razón de que no confío en nadie más.
Si alguien pudiera ver con qué delicadeza preparé la casa. Con qué ilusión convertí aquel sótano en una habitación en la que pudiera vivir tranquila, ser feliz. Cuánto empeño puse en cubrir cada esquina, cada ventana. En hacer de aquel espacio un lugar donde ni un rayo de sol, donde ningún sonido pudiera perturbarla. Nadie sería capaz de culparme si ha pasado lo que más temo.
Hoy es la última noche de sus veintinueve años y he tomado un avión lo más lejos posible. Quisiera pensar que ha valido la pena, pensar que he logrado salvarla, pero tengo miedo de abrir la puerta.
Ilustración por Eugenia Mackay
